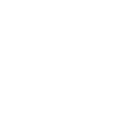Tomado de Invasor/20 de marzo de 2021
Rosita viene caminando por el largo pasillo del Hogar de Ancianos de Morón con pasitos cortos, pero sonriente. Desde el vestíbulo enorme, con un doble puntal que llega hasta un techo blanquísimo, se escucha como todo el mundo la saluda.
Se sienta con un poco de trabajo y suelta sin respirar que se llama Rosa Fernández Martínez y tiene 100 años. Se dice rápido.
Rosita parece un granito de canela no solo por su color tostado, sino por la estatura. Trae una falda azul cerúleo con un estampado sutil, que combina con una blusa color mostaza y un pañuelo en la cabeza del mismo color.
Dice que no se viste así nada más cuando van los periodistas (que ya han ido a verla más de una vez). Desde que se recuperó de la COVID-19 anda con vestidos porque “está más flaca”. Pero ya está mejor.
Nació en Baraguá, en 1920, en pleno sube y baja de la industria azucarera en Cuba. Su familia se dedicaba a la agricultura y la cría de animales de corral para el consumo propio. O al menos eso es lo que se deduce de sus palabras.
Habla en tercera persona y en presente todo el tiempo, aunque sean historias de su niñez. “Se siembra maíz, se siembra arroz, se siembra frijoles. De todo. De frutas. Ella tenía una casa en Ciego para vivir y otra en el campo para trabajar”, dice, quizás haciendo alusión a su mamá o a ella misma.
Después de tantos años, puede contar sin amargura el haber sido la única en sobrevivir a su familia. Sus hermanos mayores eran jimaguas y murieron pronto. Su padre lo tomó como un castigo divino porque siempre quiso una hija hembra. “Y Dios te dejó al hijo más chiquito nada más”, dice. El hijo más chiquito es ella, que se fue de la casa a los 15, cuando se casó.
Rosa tuvo un solo novio toda la vida, como se debía esperar en su momento. Dice que estuvo casada “hasta ahora mismo”. Porque “ella le dijo que estaba muy vieja para seguir casados y vino para acá”. Y él le dijo que no se iba a volver a casar.
“Acá” es el hogar en el que vive desde hace seis años con otros setenta abuelos. En el que tiene “batas de casa nuevas” para vestirse bonita, y en el que enfermó de COVID-19 a principios de este año. Dice que en Camagüey no querían que regresara, porque a ella “todo el mundo le coge cariño” y no le creían que tenía cien años.
Puede contar entre sus suertes los cuidados que ha recibido allí, especialmente porque para ingresar ancianas hay solo 20 capacidades y están ocupadas. Sin salir a buscarlo, y sin tener que pagar en los comedores de ayuda social, puede comer frutas todos los días y recibir los medicamentos para su hipertensión y su cardiopatía.
Ella cree que ha vivido un siglo gracias a que está bien donde quiera que esté. Porque es “bailarina y jodedora”, y lo prueba con un “meneo”. Solo así se explica que su sobrevida incluya una guerra mundial, dos revoluciones (una fallida y una en el poder) y 23 presidentes. Sobrevivió al ciclón del 32, al Kate y al Irma.
Tenía 14 cuando se permitió en Cuba el voto femenino. 16 cuando se legalizó el aborto y 45 cuando se incluyó como un servicio gratuito y universal. Tenía 100 cuando le ganó a una pandemia mortífera. Y ya está al cumplir los 101.