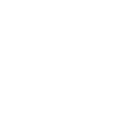Cuentan que en la noche más «oscura» que se recuerde en la historia de Manzanillo, un pueblo se volvió mar revuelto de voces indignadas y sollozos en las gargantas, ante el vil asesinato del líder obrero más querido del país.
Era el 22 de enero de 1948, y desde el andén de la estación de trenes de la ciudad del Golfo llegaba la terrible noticia. Las cobardes manos del capitán Joaquín Casillas Lumpuy habían baleado por la espalda al General de las Cañas, mientras vociferaba encolerizado: «Te dije que ibas vivo o muerto».
Como un torrente de luz salieron entonces, de disímiles partes –en espontánea procesión de dolor y respeto–, pescadores y mujeres, zapateros y macheteros, tabacaleros y campesinos…, cuya creciente multitud impidió que la afrenta fuera mayor.
Cuba entera lloró aquella partida temprana e injusta del héroe de 36 años, quien, a pulso de trabajo y vergüenza, había hecho realidad varias de las demandas históricas de los trabajadores, como la creación del retiro a los obreros y el aumento de los salarios a ferroviarios y a marítimos.
Era pobre y de escasos estudios, pero por su sangre de herencia mambisa corría el decoro de un hombre que pudo tener millones a cambio de traicionar sus ideales y, sin embargo, su lema siempre fue: «el diferencial en la punta de la mocha».
Por ello, para quien se ganó el sustento en la juventud limpiando zapatos, vendiendo pollos y viandas, siendo machetero, escogedor de tabaco o purgador de azúcar, no hubo nunca mérito mayor que el de defender la causa de los obreros, incluso luego de alcanzar su condición de parlamentario.
«Creo que, si me corto las venas, corre por mi sangre un río de guarapo amargo», dijo una vez aquel comunista convencido, quien junto a Lázaro Peña dignificó el sindicato de los trabajadores.
Negro como el ébano y fuerte como el acero, su estatura moral de líder incorruptible era una piedra incómoda para los intereses del Gobierno estadounidense en Cuba y de sus lacayos. Él lo sabía, pero jamás dio un solo paso atrás, y por eso lo mataron, aunque no pudieron apagar su voz ni desaparecer el paradigma.
Y es que, sencillamente, los hombres de pueblo como Jesús Menéndez Larrondo no mueren nunca. Su legado perenne, al decir de Mirta Aguirre, «permanece vivo, marcha por el tiempo y por la geografía y está en todo momento en todas partes, hirviendo en todas las marejadas insurrectas, rebelándose en todos los dolores, gritando en todas las gargantas, regresando siempre para marcar la estupidez de su violenta supresión física».
(Tomado de Granma)