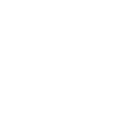El hecho de amanecer lloviendo aquel domingo 19 de noviembre de 1837 fue un mal presagio para los supersticiosos. Otros vieron confirmadas sus denuncias de que el progreso tecnológico sólo obedecía a designios del diablo.
Allí, en el paradero de Garcini —diríamos hoy en Oquendo y Estrella—, estaba la evidencia: Lluvia, ruido, humo y hollín conjugados componían el ambiente del infierno, y Satanás, en su nueva forma, era la monstruosa armazón de hierro de la «Rocket”.
La «Rocket” —cohete en castellano— era una locomotora de vapor Stephenson, montada sobre 10 ruedas y con una chimenea casi tan larga como el tramo ferroviario entre La Habana y Bejucal, el mismo que la máquina, arrastrando unos cinco coches parecidos a carrozas de tiro animal, empezaría a estrenar a las 8 de esa mañana terca y lluviosa.
El viaje terminó felizmente. La “Rocket” no estalló como auguraron unos y anhelaron otros, ni los 70 pasajeros que abordaron el tren, se arrepintieron de haber recorrido la campiña al sur de La Habana —paisaje de caña y vegetal— a la entonces terrífica velocidad de… 23 kilómetros por hora, y llegó a Bejucal 80 minutos más tarde.
La virginidad de los papeles
Sesenta y nueve años después de establecida, le nació su historiadora a la primera línea del ferrocarril cubano. Antes de esa mujer, ningún recolector de papeles antiguos en el siglo XX redondeó una imagen de los orígenes de esa hazaña técnica que aceleró el desarrollo de la industria azucarera, apresuró el fin del régimen esclavista y coadyuvó a consolidar la nacionalidad haciendo transitable el país y comunicando villas y ciudades hasta entonces aisladas entre sí.
Ella es Violeta Serrano. Ágil, vital, como olvidada de sus 72 años. Se prendó de la investigación histórica un cuarto de siglo atrás cuando se fundó la Academia de Ciencias. Tenía frescos aún sus contactos personales con la historia actual. Ligada en 1935 al Ala Izquierda Estudiantil, fue miembro además de la Hermandad de Jóvenes Cubanos y de Jóvenes del Pueblo. Militante del Partido Comunista en 1939.
El encuentro de Violeta con el ferrocarril ocurrió fortuitamente, como a veces ocurren los hechos definitorios de la vida humana. El Archivo Nacional preparaba una exposición sobre el trazado del tramo de paralelas entre La Habana y Bejucal, y registrando legajos topó con un nutrido caudal acerca de las peripecias del camino de hierro en Cuba.
—Me percaté —dice-— que tales documentos permanecían intocados. Nadie los había aprovechado. Incluso, persistían errores. Se creía, hasta por especialistas de créditos, que la locomotora llamada La Junto había sido la pionera en Cuba, y durante años estuvo expuesta en la Estación Central de La Habana….
En realidad, de acuerdo con los documentos estudiados por Violeta, las primeras ocho locomotoras importadas fueron devueltas en 1839 a Inglaterra. El ingeniero jefe del ferrocarril de La Habana a Güines, el norteamericano Alfredo Kroger, despidió a los maquinistas ingleses con sus equipos, ya que exigían salarios y condiciones no previstos en los contratos; conducían las máquinas a velocidades prohibidas, las chocaban, y estas pronto se deterioraron.
Kroger adquirió en Estados Unidos cuatro máquinas Baldwin y sus respectivos operadores. Así comenzó a inclinarse hacia la esquina de Washington el contrapunteo —ingeniosamente señalado por Fernando Ortiz— entre King Dollar y su Majestad la Libra Esterlina.
¿Un sumario vivaz?
Converso con Violeta en una terraza al fondo de su casa, al borde de un patio pequeño pero florido donde sombrea un mango, y donde nos percatamos de que la naturaleza no ha muerto en la ciudad.
Le propongo hacer entre los dos un resumen de las aventuras y desventuras del primer ferrocarril.
Un diálogo vivaz que, sobre lo muerto en la historia, imite a la vida. Le pregunto:
—¿En quién recae el mérito mayor de la obra?
Ella responde:
—En el intendente de Hacienda Claudio Martínez de Pinillos, conde de VillIanueva. Nacido en Cuba, fue el más tenaz impulsor del proyecto y lo respaldó con su prestigio e influencia.
—¿Y quién fue el mayor oponente?
—El capitán general Miguel Tacón. Se opuso tozudamente; ordenó interrumpir los trabajos con el pretexto de que la vía no podía pasar por la zona militar del Castillo del Príncipe. En verdad, no quería que tocara el Paseo de Tacón, su obra predilecta; hoy, la avenida Salvador Allende… Entre Tacón y Pinillos se desató un duelo que sólo terminó con el relevo del militar. La corona española sacrificó al general antes que al tesorero.
Inquiero por la fuerza laboral. Violeta responde:
—Esclavos, obreros traídos de Estados Unidos —especie de lumpenproletarios [sic]—, canarios contratados en sus islas, y presos enviados desde la Península. La historia de esos hombres es amarga y vergonzosa. Los trataban como bestias. La alimentación, pésima; nula la atención médica; murieron centenares en tres años de trabajos. Bajos salarios por 16 horas de labor; no había fecha fija para la paga; tampoco se garantizaba el regreso a los inmigrantes.
“Hubo sublevaciones y deserciones. Por momentos, los habaneros vieron a trabajadores de ferrocarril y sus familiares pedir limosnas.”
—Bueno, al final el ferrocarril habrá triunfado —comento.
—El primer año fue improductivo. La terminal de Garcini quedaba distante de los muelles. Trasladado el paradero para el entonces jardín botánico —enclavado donde hoy se levanta el Capitolio—, y concluida la vía hasta Güines el 15 de noviembre de 1838, se demostró que el camino de hierro prestaba tanta utilidad al comercio interno como al mercado exterior.
Violeta me mira como pidiendo más preguntas. Y mientras decida que no son necesarias, me parece —pura imaginación— ver reflejados en los cristales de sus espejuelos un antiguo y familiar tren recorriendo, con su insistente columna de humo, ese tramo primogénito de la voluntad de progreso de los cubanos. Y creo oír la voz cansina de un conductor que advierte a los viajeros:
—Aguada del Cura, cuatro minutos de parada… Próximo apeadero: Rincón…
Aquel conductor pionero
“Pero, ¿es sólo un espejismo?”, me pregunté mientras escribía estas notas. Y la inquietud —generatriz de la verdad— puso entre Violeta y yo la corpulenta y alta presencia de Luis Manuel Rodríguez, inspector de movimiento ferroviario y archivero amoroso y voluntario de cuanto ataña a los ferrocarriles cubanos. Qué no sabe Luis Manuel, si por él supimos hasta que los carriles empleados en 1837 eran los llamados Cabeza de toro (Bull-head), compuesto por dos partes: la corona y el alma juntas y la base independiente. “¿Es un espejismo?”, volví a preguntar. Y él con un gusto imposible de ser medido en palabras, respondió:
—No; todavía los trenes circulan por la misma ruta, sobre él mismo trazado del primer viajero hace 150 años, ahora, claro, no parten de Garcini, o de Villanueva en la zona del Capitolio, ni cruzan la calzada de la infanta y toman la hoy calle Almendares hasta la actual Terminal de Ómnibus para de ahí continuar hacía el apeadero de Ciénaga… Hoy salen de la Estación 19 de noviembre en la calle Tulipán —por donde pasaban en el siglo XIX—, y prosiguen hacia Vento, Mazorra, Aguada del Cura, Rincón, Bejucal, y siguen luego a Güines…
Todavía, pues, la voz de aquel conductor pionero resuena multiplicada y rejuvenecida:
“… Aguada del Cura; ¡prepárense pasajeros a Rincón…!”
/Autor: Luís Sexto/